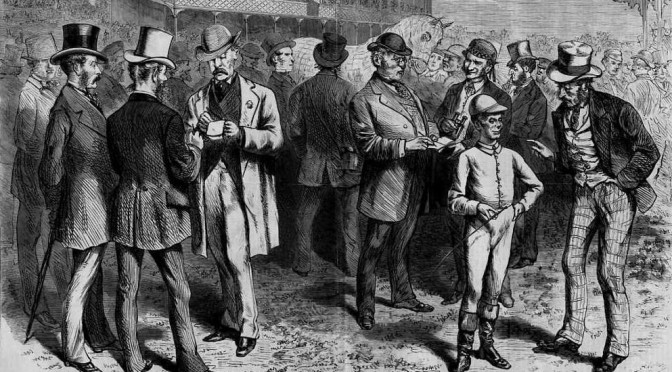- Suelo Residencial
En materia inmobiliaria, es costumbre extendida entender la parte por el todo. El terreno destinado a suelo residencial es el activo más popular pero no es, ni mucho menos, el más importante. Industrias, almacenes, locales comerciales, oficinas, hoteles, viales, dotaciones e infraestructuras constituyen el grueso de la actividad inmobiliaria. Es un mercado opaco, vetado a los ciudadanos de a pie e intervenido por los políticos y técnicos que controlan el aparato administrativo del Estado. La ingente cantidad de dinero que mueven estas transacciones no deja huella en la Contabilidad Nacional, y si por ventura algún contribuyente obstinado le sigue el rastro, abundan las fórmulas para justificar las permutas más extrañas.
Cuando el profano menciona el concepto de burbuja para referirse a la revalorización de un terreno transformado en suelo residencial y edificado, ignora que la Administración ha obligado al propietario a contratar los servicios de un número cada vez mayor de colectivos “protegidos”. Ingenieros medioambientales, geólogos, arqueólogos, aparejadores y arquitectos ya han facturado un buen número de informes y proyectos antes de empezar a mover un ladrillo. Luego, cada paso que de un albañil estará fiscalizado por los correspondientes Inspectores. El pequeño empresario de la Construcción que compraba suelo, lo edificaba y vendía al cliente final, ha pasado a la Historia. La ecuación del precio final es cada vez más larga y compleja.- Derecho de Residencia
El segmento más cotizado por los pequeños inversores o propietarios que desean construir su propia casa era el de las parcelas individuales e independientes. Los coeficientes de transformación, y el control exhaustivo de los metros construidos, varían en función de los municipios. Unos son más liberales y transparentes que otros, y la repercusión del terreno puede variar del simple al triple. Con un coeficiente restrictivo de 0,35, se necesitan 500 metros de terreno para edificar 120 metros útiles de vivienda. El sobreprecio repercutido podía rondar los 2.000 euros por M2 en cualquier capital de provincia, encareciendo el producto por encima de valor de mercado habitual.La definición de “burbuja” se antoja extraña y retórica. En un mercado tan intervenido como el sector inmobiliario, donde la Administración castiga el pecado de “independencia”, el objeto retórico de ese concepto social fue siempre estigmatizar al propietario con dos cuernos y un rabo rojo. Por el capricho de ser soberano en su chalet con jardín, pagará un pesado impuesto revolucionario. Hace años opté por llamarlo, con cierta ironía, Derecho de Residencia.3. Costes de ProducciónTradicionalmente, el sector constructor ha necesitado mucha mano de obra local y poco capital externo. Esa característica ha determinado siempre sus costes de producción. Los materiales usados en la edificación de una vivienda unifamiliar eran básicos y baratos, y las herramientas y técnicas empleadas, fáciles de amortizar. Descontados el precio del suelo y el coste de la regulación administrativa, dichos recursos no suman más de un tercio de la factura final que paga el propietario.Para valorar correctamente el precio de una vivienda, hay que formular y resolver los distintos factores de una ecuación sencilla. De abajo hacia arriba:1.1. El precio de suelo. Varía en función de la edificabilidad permitida y representa entre un 20 y 30% del precio final.1.2. La Regulación Administrativa. Este capítulo engloba todo tipo de licencias, tasas, controles, informes, intervenciones, reglamentos y plazos. Es una intervención pública y semipública parasitada por los Partidos Políticos. Según se desprende de un estudio presentado por el Consejo General de Colegios de Economistas: “casi una quinta parte del coste de la vivienda son impuestos”.1.3. El proyecto y la dirección de obra. Aunque el Arquitecto no haga acto de presencia y la Dirección de Obra sea inexistente en la práctica, su factura supondrá entre el 5 y el 10% del coste de la vivienda.1.4. Los materiales. Aunque existe un abanico amplio de calidades, su precio no suele superar el 10/15% del total.1.5. La mano de obra. Los recursos humanos que se emplean en todo el proceso de edificación solo suponen entre un 15 y 20% de la factura final que abonará el propietario de la vivienda.1.6. El beneficio del promotor. La financiación y los costes de promoción y comercialización de la vivienda varían en función de la demanda existente y del momento económico, pero oscilan habitualmente en un rango que va del 15 al 25%.4. Ecuación FinalComo se puede observar:el precio de la Vivienda Final (VF) es igual al Precio del Suelo (PS=25% VF) + Regulación Administrativa (RA=20%) + Proyecto de Obra (PA=10% VF) + Materiales de Construcción (MC=15% VF) + Recursos Humanos (RH=20% VF) + Beneficio de la Promoción (BP=20% VF). Y lo que es mucho más importante, si cabe: la suma de los costes que intervienen en el precio final de una vivienda supera, en muchas ocasiones, el 100%.¿Qué significa que PS + RA + PA + MC + RH + BP sea mayor que el 100% de VF? Una cosa sencilla y elemental: la mayor parte de las viviendas que se construyen se producen a pérdida. Es decir: se venden por debajo de su coste de reposición. El dueño del solar o bien el promotor asumen o absorben la diferencia.A partir del final del año 2003, gracias a la mayor financiación de las Cajas de Ahorro, se produjo una clara diferenciación entre la Empresa encargada de la Promoción y la Empresa Constructora. Es un momento decisivo, por cuanto se generaliza un nuevo modelo de Industria Inmobiliaria que tiende a comercializar viviendas por debajo de sus costes de producción. Las pequeñas empresas constructoras son barridas del sector y el mercado pasa, entre 2004 y 2005, bajo el control de grandes promotoras inmobiliarias. 15 empresas, creadas a partir de 2003, obtienen en tan solo 3 años el 50% de todos los préstamos hipotecarios concedidos en España por Cajas y Bancos. Un total de 300.000 millones de euros, que se dedicaron a comprar suelo recalificado. Belge